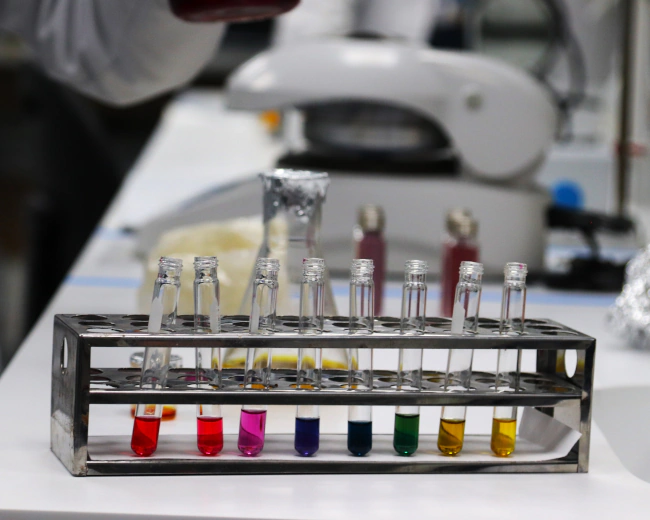Esta línea tiene como objetivo propender por un mayor conocimiento de las condiciones y los efectos de los cambios demográficos, sociales, económicos, políticos y urbanos en la región Amazónica, y de sus múltiples interrelaciones con el medio biofísico en donde se producen, con el fin de orientar procesos de estabilización social y de mejoramiento de las condiciones de vida de todos sus pobladores.
La Amazonia colombiana congrega una extraordinaria diversidad biológica y cultural entretejida en una compleja y dinámica red de interacciones socioecológicas que da lugar a multiplicidad de prácticas y procesos de gobernanza ambiental. Conformada por el 42,3% del territorio continental colombiano, 48’316.300 hectáreas, con aproximadamente el 2% del total de la población nacional, de los cuales 47% viven en las cabeceras municipales, 13% en centros poblados y el 40% restante en zonas rurales dispersas (DANE, 2020), esta región congrega pueblos indígenas, colono-campesinos, afrodescendientes y pobladores urbanos de diversa raigambre social. Allí se encuentran habitantes de alrededor de 93 pueblos indígenas, de los cuales 64 son pueblos originarios y se hallan pobladores colonos provenientes de las distintas regiones del interior del país (DANE, 2020). Esta pluralidad de actores apropia y organiza el espacio de numerosas formas constituyendo organizaciones y territorialidades en donde configuran su identidad, sus medios de vida, construyen y transmiten sus saberes (Montañez, 2001; Peña Reyes, 2008) para le gestión de recursos comunes como el agua, el bosque, la fauna silvestre y las contribuciones que los ecosistemas y su biodiversidad brindan. Así, en la región amazónica colombiana existen alrededor de 69 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIs), 232 resguardos que suman un total de 25,83 millones de ha, esto es, 51% de la región; 20 Consejos Comunitarios de Comunidades Negras; 3 Zonas de Reserva Campesina que abarcan 580.172 hectáreas, 1,2% de la Amazonia; miles de veredas con sus respetivas Juntas de Acción Comunal y numerosos centros urbanos y centros poblados (Guio & Rojas, 2019; Salazar & Riaño, 2016).
A las territorialidades configuradas por los pobladores amazónicos se suman otras que a lo largo del tiempo han producido diversas formas de controlar y dotar de sentido al espacio geográfico amazónico. Entre estas se encuentran las establecidas por el Estado colombiano a través de figuras de ordenamiento territorial de carácter político, ambiental y económico. En primer lugar, se encuentra la configuración de un ordenamiento político administrativo que hoy día reúne seis departamentos completos: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, y una porción de cuatro departamentos más: Vichada, Meta, Cauca y Nariño. En ellos se hallan 59 municipios (42 totalmente y 17 de manera parcial) y 18 áreas no municipalizadas. En segundo lugar se hallan figuras de ordenamiento ambiental tales como: la establecida en 1959 mediante la Ley 2ª que confirió a buena parte de la Amazonia la categoría de Reserva Forestal de la Amazonia, tras sucesivas sustracciones actualmente esta figura acoge alrededor del 12% de la región; los 15 Parques Nacionales Naturales que representan 24% de la superficie regional; el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), 2 Sitios Ramsar, además de Reservas Forestales Protectoras, el Distrito de Manejo Integrado de San José del Guaviare, el Distrito Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá, los Parques Naturales Regionales y las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Guio & Rojas, 2019; Salazar & Riaño, 2016).
La configuración del anillo de poblamiento en el periodo 2002 – 2020 da cuenta del avance del proceso de ocupación, poblamiento y urbanización en la región Amazónica, que de forma similar ocurre en el resto de países de la Gran Amazonia suramericana. En 2002 la extensión del anillo se calculó en 92.608,19 km2 y llegó en 2020 a los 126.204,83 km2, lo que significa un incremento del 36,28 % en los dieciocho años del análisis. Esto es equivalente a 1.866,48 km2 sumados anualmente a la superficie del anillo.
En el año 2020 como en los años anteriores, los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo fueron los de mayor porcentaje de superficie departamental dentro del anillo regional. De los 126.204,83 km2 del anillo en 2020, el 27,52 % se localizó en Caquetá, el 17,79 % en Meta, el 14,35 % en Guaviare y el 12,39 % en Putumayo, concentrando en tales departamentos el 72,05 % del anillo regional. Con relación a la medición de 2018 Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés y Nariño mostraron incremento en su porcentaje de superficie dentro del anillo 2020.
En la Amazonia colombiana se evidencia un relevante proceso de urbanización intensificado durante los últimos 15 años, impulsado por importantes dinámicas de movilidad demográfica al interior del país; la subregión Sur Amazónica de Colombia, viene presentando índices de crecimiento poblacional superiores a la región y a la nación; entre los años de 2005 hasta 2018, la región amazónica creció (1,17 %) por encima del porcentaje la nación (1,02%) (SINCHI, 2022); estas dinámicas de crecimiento acelerado, dejan como resultado el alto riesgo de sostenibilidad de los servicios ecosistémicos presentes en las áreas urbanizadas, consecuencia de: 1. la ocupación de áreas que tendrían que estar reservadas para la conservación de recursos naturales necesarios para la vida humana en las ciudades –fuentes hídricas, rondas, humedales, bosques; 2. la falta de infraestructura para el manejo y aprovechamiento integral de residuos sólidos y aguas residuales.
La ciudad en la Amazonia no puede responder a un único modelo. Cada ciudad será tan diversa, compleja y única a la vez, como el entorno donde se construye y los ciudadanos que le dan vida. Las ciudades en cualquier lugar generan problemas ambientales y la región amazónica no es la excepción. Allí los principales problemas ambientales urbanos son las inadecuadas viviendas y saneamiento básico, y su localización en zonas de riesgo, contaminación del aire, las aguas y el suelo, e inexistencia de diseño de ciudades planificadas. Las ciudades en la Amazonia se caracterizan por la proliferación de asentamientos precarios, el establecimiento de lotes para urbanizar de manera irregular y clandestina, la ocupación del suelo público y privado, soluciones de vivienda que no están al alcance de los grupos de bajos ingresos en la región. El inadecuado estado de las viviendas se debe a la pobreza y también al hecho de la temporalidad de los residentes que arriban a las áreas urbanas, sin certeza de contar con un asentamiento de largo plazo para llegar a ser un propietario formal (Salazar y Riaño 2016).
Las ciudades y centros urbanos, constituyen el hábitat preferido por los humanos de las últimas décadas para desarrollar su existencia y en la región amazónica colombiana el comportamiento es similar. A pesar de esta realidad los centros urbanos en la región vienen creciendo en forma desordenada sin considerar la escala humana. No se tienen criterios apropiados de planificación urbana coherentes con el medio natural donde se insertan, ni con las necesidades de sus habitantes, quienes no tienen oportunidad de participar efectivamente en la construcción de la ciudad deseada.
Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales de los cuales dependen la supervivencia y el desarrollo humanos, hace parte del respeto a la vida humana. Este respeto constituye un valor fundamental donde las personas tienen el derecho y el deber de participar en la elaboración e implementación de programas y políticas de asentamientos humanos que consideren estas interrelaciones hombre-naturaleza y se concrete la visión compartida de vivir en armonía con la naturaleza. Actualmente, el registro de la biodiversidad urbana en las ciudades, constituye un proceso de reconocimiento humano de la vida silvestre en entornos urbanos, que sirve como base para la conservación y el acceso de la población a la biodiversidad, necesarios como objeto de análisis en el marco de los procesos de planeación y gestión territorial.
Las ciudades de la Amazonia, son una oportunidad para evitar la expansión de la deforestación, lograr ciudades que cumplan con un bienestar a sus habitantes, es lograr que la frontera de deforestación se disminuya, dando como resultado espacios de bienestar. El derecho a la ciudad es la posibilidad que tiene todo ciudadano de disfrutar de las ventajas ofrecidas en las áreas urbanas como oportunidades de trabajo, mejor acceso a los servicios de educación y salud, y acceso a una vivienda digna que le permita disfrutar de tales ventajas. Ciudades sostenibles son urbes que ofrecen calidad de vida a sus habitantes, reducen sus impactos sobre el medio natural, procuran el desarrollo humano, su economía es próspera para todos y la participación de la ciudadanía es activa, directa y comprometida. Se construyen fundamentadas en principios ecológicos, educadores, en equidad, lo cual se evidencia en la gestión de residuos, transporte sostenible e integral, mantenimiento de espacios verdes, culturales y una adecuada gestión del uso de los recursos naturales. Este enunciado parece utópico frente a la realidad de las actuales ciudades en la Amazonia colombiana. Sin embargo, allí radica la oportunidad que tienen los aun pequeños núcleos urbanos cuya tendencia natural es el crecimiento. Convertir esa utopía en realidad solo es posible desde el ejercicio de la ciudadanía y el establecimiento de planes y programas a desarrollarse en los distintos niveles del territorio.
Adicional al amplio conjunto de actores sociales y sus territorialidades resulta fundamental resaltar el papel que ha desempeñado el conflicto armado en la gobernanza ambiental de la Amazonia colombiana. Al ser la Amazonia un territorio de frontera agropecuaria abierta, con una larga historia de colonización y presencia heterogénea del Estado, la disposición de mano de obra y tierras baratas despejó el camino para los grupos armados y las economías ilegales. Todo lo cual, ha afectado las decisiones de los actores que inciden directamente sobre el uso y gestión de los ecosistemas, limitando la agencia y las acciones cooperativas de los actores que definen la gobernanza ambiental. Con ocasión de los Acuerdos de Paz (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera), el subsecuente desarme y desmovilización de los guerrilleros de las FARC y la incapacidad de las instituciones del Estado de ejercer un control territorial más allá de lo puramente militar, en diferentes espacios de la Amazonia se presentó un vacío de poder que dio lugar a la reconfiguración de los procesos de gobernanza. Los cuales actualmente se han visto afectados por la presencia de grupos armados residuales que buscan el control territorial para el desarrollo de economías ilegales.
Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el día de hoy, las actividades productivas desarrolladas en la Amazonia se han orientado por la extracción de recursos vegetales, forestales, animales y mineros-energéticos. Esto no solo ha sido fuente de atracción para los grupos poblacionales que hoy en día habitan, sino también para el Estado, empresas nacionales, internacionales y multinacionales que han desarrollado actividades productivas e industriales que han aumentado los impactos sobre la sostenibilidad ambiental de la región. Cada uno de los actores involucrados en la gestión ambiental y productiva de la Amazonia tiene diferentes valoraciones socioculturales sobre la naturaleza, en términos de uso, acceso y control, que pueden derivar en tensiones, alianzas, conflictos y controversias que constituyen conflictos socioambientales (CSA).
En agosto de 2021 en la región amazónica se reporta reducción leve en el número de títulos mineros otorgados con relación a 2019. Estas reducciones obedecen a que fueron autorizaciones temporales y que ya vencieron. Del total de la superficie titulada (110.814,25 hectáreas) el 95,57 % corresponde a contratos de concesión por la Ley 685 (111 títulos); el 3,04 % de la superficie titulada en esta fecha son autorizaciones temporales en 51 títulos; hay 5 contratos de concesión otorgados por el Decreto 2655 con una superficie equivalente al 1,18 % del total titulado y otros 5 títulos en licencia de explotación cuya superficie representa tan solo el 0,21 %. La vigencia de 110 títulos es posterior al año 2021 y hasta el 2051, siendo estos los que deben seguir monitoreándose por estar localizados en áreas de alta vulnerabilidad ambiental y social.
El mayor número de títulos mineros en 2021 está en Putumayo, Caquetá, y Guainía, pero la mayor superficie está en este último departamento equivalente al 63,61 % del total titulado a esta fecha. La superficie de los títulos de los dos primeros equivale al 11,92 %. Mientras que solo Vaupés tiene titulado el 13,07 % de la superficie titulada en la región.
En la Amazonia, de los títulos vigentes en 2021, hay interés por los materiales de los grupos V (75,27 %) y I (10,43 %) principalmente.
Resultados PICIA
4.1. Línea Base Socioambiental: Estado del conocimiento, información, datos, mapas, bases de datos.
Anillo de poblamiento, Títulos y solicitudes mineras, Documento diagnóstico socioambiental de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, jerarquía Urbana de la región amazónica, Indicadores Urbanos de la región Amazónica. Atlas de conflictos Socioambientales.
4.2. Gobernabilidad e Instituciones para el desarrollo sostenible. Visión estatal y gubernamental sobre la Amazonia, Políticas públicas, instituciones y capacidades locales.
Informe REDD+, Gobernanza Transformativa
4.3. Políticas Socioambientales: Crear capacidad para formular, sugerir y recomendar intervenciones de política pública en la Amazonia colombiana.
Motores socioculturales de destrucción del Bosque; Simposio Internacional Ciudades para la vida en la Amazonia, Documento Visión de Leticia como Biodiverciudad. Acciones para la gestión de Servicios Ecosistémicos Urbanos (SEU) en la planificación urbana.
Encontramos así, que en la Amazonia colombiana existe una intrincada red de actores que ha propiciado la existencia de territorialidades que muchas veces convergen y otras tantas divergen sobre el espacio geográfico. Este escenario y las problemáticas que de allí derivan son buena muestra de la necesidad de estudiar de manera situada procesos de gobernanza ambiental con el fin de aportar conocimientos útiles para la configuración de una gobernanza transformativa que le apunte a la sostenibilidad del territorio.
Es necesario mantener la investigación en esta línea para aportar a los procesos de planeación y gestión territorial de las ciudades amazónicas, a través de la formulación de propuestas conjuntas con las entidades territoriales, que promuevan acciones para la construcción de ciudades sostenibles a partir de soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura, conectividad ecológica y gobernanza territorial, acordes a la realidad amazónica.
Fichas de los resultado investigación científica en el marco del PICIA 2019-2023
Fichas de los resultado investigación científica en el marco del PICIA 2019-2022